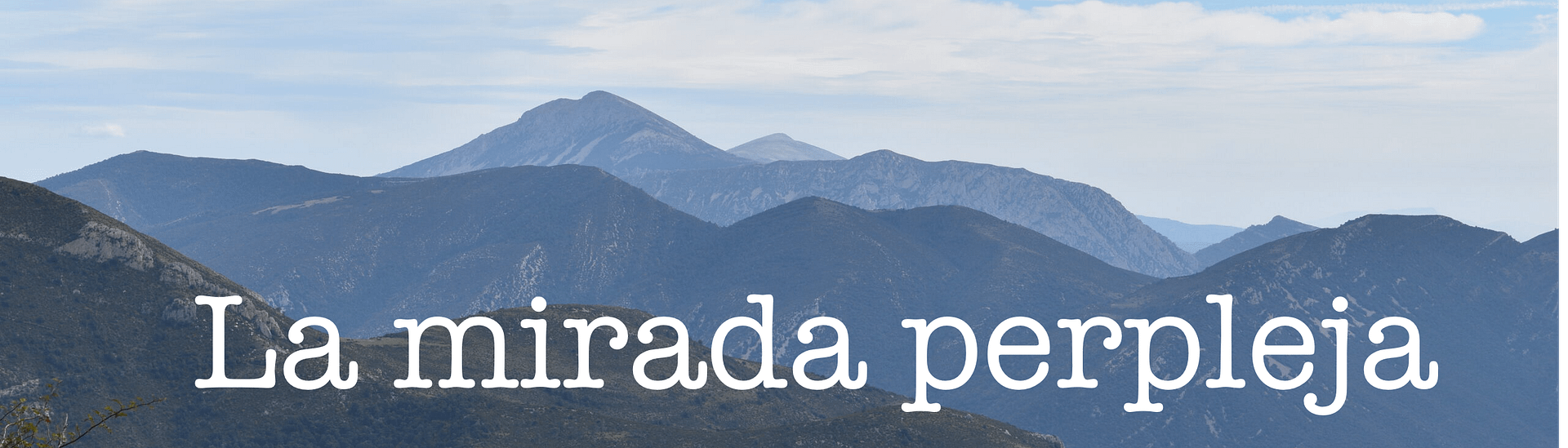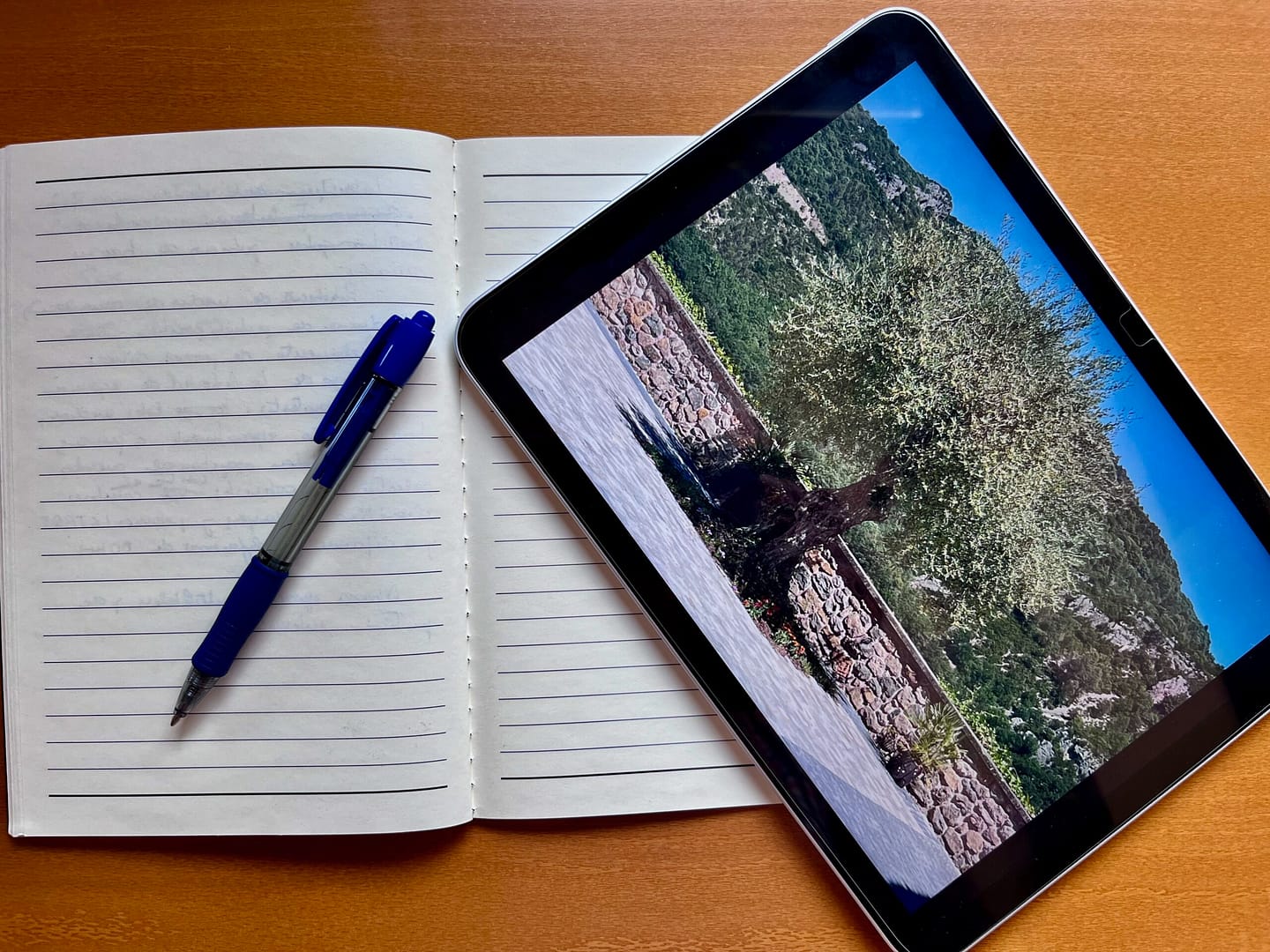La polarización llegó a la escuela hace años. Las abundantes leyes educativas que se han ido sucediendo en España desde la recuperación de la democracia crearon ejércitos de defensores y detractores de cada una de ellas. Las diferentes concepciones educativas —Cognitivismo, Conductismo, Constructivismo, Perspectiva dialógica, Conectivismo …— se enfrentan con argumentos, números y estudios para demostrar que son las más eficaces y, por si no hubiera suficientes campos de batalla y trincheras, apareció la digitalización en las aulas. A lo largo de los años hemos conocido diversos programas: Ramón y Cajal (2000), Pizarra Digital (2003), Escuela 2.0 (2009-2012). Posteriormente, han ido surgiendo diversas iniciativas centradas, sobre todo, en crear plataformas, contenedores de recursos, sistemas de gestión, etc. La pandemia mostró claramente la existencia de una brecha digital que discriminaba al alumnado más desfavorecido, lo que obligó a las administraciones a poner medios para atajar esas vulnerabilidades. Se dotó a los centros de equipos informáticos individuales para cederlos al alumnado que no los tenía. En la actualidad, se sigue dotando a los centros de pantallas interactivas y otros equipamientos con cargo a diversos programas europeos. —Plan de Digitalización y Competencias Digitales del Sistema Educativo —
Frente a estas dinámicas, diversos colectivos exigen que se produzca una “desdigitalización” de las aulas para liberar al alumnado de la dependencia de las pantallas. Se presentan múltiples estudios y se comparten opiniones de prestigiosos investigadores para demostrar que las pantallas no aportan nada a la calidad de la educación, que generan problemas de desarrollo y relación en el alumnado y que producen adicción tecnológica.
Hay tema para muchas reflexiones, pero en este momento me interesa fijar mi forma de acercarme a este fenómeno, que no mi postura.
En primer lugar, para desdigitalizar algo antes debe estar digitalizado. Y mi percepción de la realidad educativa me dice que lo que se ha hecho en la escuela española a lo largo de estas últimas décadas no ha sido una digitalización real. Prácticamente todas las iniciativas relacionadas con la introducción de las tecnologías de la información y la comunicación en la escuela se han centrado en la dotación tecnológica: pizarras y pantallas interactivas, miniportátiles, tabletas. En muchos casos toda esta inversión se ha quedado en la sustitución de los libros de texto en papel por los libros digitales. Hay una impresión generalizada de que en las aulas se usa mucha pantalla, se abusa de internet y no se maneja información de calidad. Es probable, pero eso no es consecuencia de la implantación de las tecnologías, sino de uso que se hace de ellas. La tecnología educativa tiene mucho potencial más allá de las pantallas. Sin embargo, el escaso seguimiento, supervisión y coordinación de las administraciones han dejado al criterio de los docentes los usos y aplicaciones de los recursos tecnológicos. En la mayoría de los casos esto ha supuesto una infrautilización de recursos, un uso inadecuado y, por encima de todo, una gran resistencia a incorporar a la labor docente una serie de instrumentos que requieren preparación previa por parte del profesorado y un trabajo extra para adecuar los medios y hacerlos efectivos en el día a día. En los últimos años se han redoblado los esfuerzos para formar al profesorado, incluso promoviendo la acreditación y certificación en competencias digitales, pero las resistencias siguen allí.
Se acusa a esta digitalización de responder a intereses económicos. Cierto es que llama la atención que muchas de estas iniciativas lleven asociados grandes contratos con compañías tecnológicas multinacionales. Es evidente que hay alternativas menos gravosas. De hecho, el coste de los equipos no es lo más caro. Lo que sube las facturas es el pago de licencias de software asociado a los equipos, que deben actualizarse periódicamente. Salvo excepciones muy contadas, no se opta por software libre, mucho más económico, menos exigente en cuanto a la potencia requerida a los equipos y con mayores garantías de respeto a la privacidad de los usuarios.
Por desgracia, en la escuela siempre ha habido intereses empresariales que han condicionado el rumbo de muchas decisiones políticas. Sin ir más lejos, los de las editoriales que suministran los libros de texto. Todo el mundo habla de los informes PISA y de los resultados que se obtienen en este sistema de evaluación de competencias. Esta evaluación la lleva a cabo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Por sus siglas podemos intuir que sus preocupaciones son más económicas que educativas.
Por último, me interesa recalcar que la digitalización no es sinónimo de innovación, ni por sí misma garantiza la mejora de la calidad de la enseñanza. Se pueden usar muchas máquinas, mucha tecnología punta, y seguir enseñando de la misma manera que hace 200 años. Lo que complica el debate es que se confundan cuestiones. La innovación educativa se plantea como una forma de abordar la enseñanza de manera más ajustada al conocimiento que ahora mismo tenemos sobre la forma de aprender del ser humano. Un planteamiento innovador en la enseñanza puede basarse o no en la tecnología. Por supuesto, la tecnología también se adapta sin problemas a la educación tradicional. Los y las profesionales docentes conocen productos comerciales que pueden usarse para hacer cuestionarios competitivos en línea que resultan muy divertidos para el alumnado, pero que no dejan de ser cuestionarios idénticos o muy parecidos a los cuestionarios de repaso que aparecen en los libros de texto. Y con los programas de diseño gráfico, el alumnado puede llevar a cabo trabajos que perfectamente podrían plasmarse en una cartulina, como siempre se ha hecho, o, al contrario, usar cartulinas y elementos tradicionales para desarrollar pedagogías activas. La tecnología es un recurso, no es un sistema pedagógico, ni una filosofía innovadora.